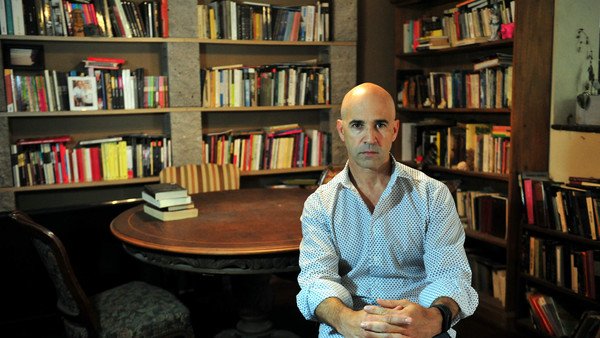
Murió mi mamá. Quisiera que este texto comenzara de un modo diferente, pero no es posible; su muerte es mi única certeza. ¿Cómo se sigue viviendo cuando muere quien te trajo
a la vida? Me interno en el infierno de los días más tristes, para hacer memoria y regresar con el testimonio, con la herencia emocional, con ciertos recuerdos, con lo que pueda retener para seguir sin mi vieja en la tierra donde ella me parió.
Se descompensó en la madrugada del 22 de septiembre. La entrada en la terapia intensiva implicó un manojo de dudosos diagnósticos en el contexto del 2020 y el acecho del maldito coronavirus. Luego de una eternidad de doce horas, el parte médico anunció una neumonía grave. Si bien los setenta y cuatro años y algunos achaques daban por resultado una suma que le restaba calidad a su vida, ese día mamá comenzaría a recorrer la curva final. Pero contra todo pronóstico sombrío, a los siete días la extubaron y pasó a una sala de terapia intermedia. Nadie lo podía creer. Milagro, decían quienes se aferran a Dios. Yo no. Yo pensaba en la historia de la vieja. Ella, que había salido de tantas malas, ¿por qué no iba a salir de esta también?
De bebé. Pablo Melicchio, asombrado, upa de su mamá.
Mamá me enseñó a resistir, a no bajar los brazos; incluso en uno de sus últimos actos de rebeldía cuando me pidió agua –apenas podíamos mojarle los labios–, y mordió la gasita y no la soltó hasta que succionó todo el líquido. Tuve miedo, pero dije: “Esa es mi mamá”. Criada en un contexto de pobreza, se fue constituyendo contra toda etiqueta y estigma. Y salió a estudiar inglés y dio clases particulares en su casa. Se recibió de Maestra Especial y trabajó mañana, tarde y noche, en hospitales y escuelas públicas. Y con mucho esfuerzo les compró la casa a sus padres. Después se casó con Luis, mi viejo, y tuvieron cuatro hijos. Y hubo enfermedades graves y quilombos económicos. Pero la vieja siempre resistió.
Con entusiasmo me trasmitió el valor del trabajo, el amor a la docencia y a las personas con capacidades diferentes, marcando mi rumbo profesional. Cuando pudieron comprar su primera casa a través de un crédito hipotecario, por entonces yo tenía 12 años, a los quince días se incendió. Y nos quedamos en la calle, con lo puesto. Nos hicieron el aguante unos vecinos y algunos familiares. Al momento de cobrar el seguro, como era el tiempo de la hiperinflación, la suma percibida alcanzó para puchos. Aun así, levantaron la casa otra vez. Y mamá siguió siendo el sostén. ¿Cómo la iba a detener una neumonía?
De la terapia la trasladaron hacia una sala donde nos permitían estar con ella y cuidarla, respetando el protocolo del Covid-19. ¿Pero cómo se cuida a una madre desvalida por primera vez? Supongo que ella se hizo la misma pregunta cuando nació su primer hijo, es decir yo. En principio solo fui testigo de sus silencios, de sus eternas siestas o de sus delirios generados por el déficit en la oxigenación y por efecto de los fármacos. Aprendí lo necesario para colaborar con su recuperación. El amor sana, pero no siempre salva; había que luchar contra el Epoc agravado por la neumonía y la obesidad, el coronavirus como una amenaza constante, y las secuelas de tanta cama.
Juntos. Un abrazo entre Pablo Melicchio y su mamá que empezaba a sonar a un adiós.
Cada mañana me trasladaba de Castelar a Caballito. Manejaba pensando en voz alta, llorando, evadiendo la angustia con la música a todo volumen, maníaco depresivo, creyendo que saldría, o seguro de estar asistiendo a los últimos días de mamá. Llegar al sanatorio. Ingresar en la habitación. Presencié, desde las entrañas mismas del sanatorio, el complejo entramado del sistema de salud actual. Mamá decía que la visitaban marcianos. Con esa armadura defensiva (la bata, el barbijo, las gafas y la cofia) solo reconocía a su médico por el tono de voz. Pero lentamente fue saliendo de la inconsciencia y de los delirios. Y pudieron sentarla. Y festejamos cuando comenzó a comer sólido, porque era un avance pero también por lo significativo que siempre fue la comida para ella, su forma más concreta de demostrar el amor.
Juntarnos a comer era siempre una fiesta. Imposible olvidar sus tucos donde yo trasgredía las buenas costumbres sumergiendo el pan dentro de la olla, y su pastel de papas, la rosca de reyes y el pan dulce. Juntarnos en familia. Reír, llorar, estar vivos. Pasaría su cumpleaños y el día de la madre internada. Entonces “negocié” con su médico y le permitió un helado en su cumpleaños y para el día de la madre llegué con medialunas para desayunar juntos, y su sonrisa fue tan amplia, que sigue expandiéndose hasta la pantalla donde escribo estas palabras. Enchufada a los aparatos de la medicina, invadida por los marcianos en el planeta del Covid-19, una medialuna y un cuarto de helado fueron su forma de trascender el lugar y de atenuar un poquito el dolor.
Durante aquellas mañanas hablamos mucho, incluso grabé algunas conversaciones con el celular, como si predijera el futuro que se avecinaba y buscara retener la voz que pronto perdería. Registrar su pasado, retener la historia que nos ligaba. Hablamos de su infancia en Chivilcoy y de sus días en la colonia de Quequén. Y aproveché para que me volviera a contar, como un niño que quiere ver siempre el mismo dibujito, el origen de mi nombre: “Pablito”, como un alumno, “un pecoso que me volvía loca”; y Diego, por el Zorro. Y su desesperación porque al regreso de la luna de miel no había quedado embarazada.
Se casaron en enero de 1969 y nací en diciembre del mismo año, ochomesino; me parió apurada, quizá ese sea el origen de mi ansiedad. Ante la magia de sus relatos, por momentos el sanatorio se convirtió en el viejo patio familiar. Y me habló de mi infancia en Floresta, de mis travesuras liberando sus pájaros enjaulados, y del “machito” que se agarraba a piñas en la plaza. O el día que me confeccionó un pijama y unas chinelas haciendo juego para un acto en el colegio y a último momento decidí no desfilar, “porque yo vengo a estudiar, no a hacer ridiculeces”, argumenté con 4 años. Hablamos de sus abuelos y de los míos, sus padres, Felisa y Domingo. Conversamos sobre sexualidad, amor y celos. Cuando tenía 5 años estuve internado en el Hospital Alvear con un diagnóstico de leucemia y un pronóstico de pocos días de vida. Mamá estuvo todo el tiempo a mi lado, tierna, segura, leyéndome libros de cuentos. Casi medio siglo después, como una burla del destino, se invirtieron los roles, con la diferencia de que mi diagnóstico fue errado y el de ella sería certero.
Los fantasmas de los virus intrahospitalarios apuraron el alta. Mamá estaba en su casa, devenida extensión hospitalaria, pero la alegría duró muy poco, al menos para que estuviera el 8 de noviembre en el cumpleaños de papá; quizá el último regalo a su compañero durante sesenta años. Aunque mamá estaba en la cama ortopédica y con la asistencia respiratoria, jugamos un partido de truco y el viejo sopló las velitas a su lado. A los pocos días volvió a complicarse. El mensaje de papá fue contundente: mamá se descompensó. Llegué volando. Se ahogaba, saturaba bajo, estaba perdida en el mar de la inconsciencia. Le hablé, y nada. Aun así le seguí hablando, calmándola, calmándome. Cuando llegó la ambulancia sacamos a mamá casi muerta de su habitación.
En el retorno a la terapia se le sumó la práctica de una traqueotomía que se llevó la voz de mamá para siempre. Cuando despertó, y quiso hablar, su voz era de viento. Nos convertimos en improvisados e impotentes intérpretes de una muda repentina que sufría por no poder hablar y nosotros por no lograr entender lo que decía. Luego pudo escribir. Lo que no le entendíamos, lo escribía. Escribió que quería unos masajes, que le habían sacado el anillo, y los quiero. Sí, escribió que nos quería. Solo la fuerza del amor le permitió resistir la invasión de la medicina.
Y la Gorda, como le decían desde chica, volvió a salir. Luchando contra las dolencias y sus pulmones averiados como un bandoneón húmedo, fue derivada a una clínica de rehabilitación respiratoria. Al segundo día, el 4 de diciembre, yo estaba en una canal de tevé cuando comenzó a sonar mi celular. Era una videollamada desde un número desconocido que naturalmente no atendí, el programa iba en vivo. Cuando pude, escribí un mensaje. Me respondieron que eran de la clínica, que mamá quería saludarme por mi cumpleaños. Les dije que estaba en la televisión, que en el corte los llamaría.
Enseguida le pusieron la tele y luego me mandaron un video de mamá mirándome, alegre, como en el pasado cercano cuando se sentía orgullosa de mis apariciones mediáticas, o venía a las presentaciones de mis libros, o el día que me nombraron ciudadano ilustre; pero por sobre todo se la veía feliz como cuando venían a casa con papá, y comíamos un asado, y jugábamos al truco, y se confrontaban con la familia que formamos con mi mujer: espejo donde ellos se reflejaban.
Pero mi cumpleaños era al otro día, el 5. Se apuró, como cuando me parió a los ocho meses, o se confundió, no lo sé, pero lo determinante fue que una vez más luchó contra las adversidades y se hizo entender. En el video está mirándome en la tevé y luego mira hacia la cámara, sonriendo. Finalmente posó para una foto con un cartelito en el que decía feliz cumpleaños, que me amaba y que necesitaba verme. Con un esfuerzo excepcional, regresaba un poquito de esa mamá que tanto añoraba para darme ese inesperado regalo de cumpleaños. Al otro día nos juntamos en mi casa, no diría a celebrar mis 51 porque no fue una fiesta, solo una reunión íntima, extraña, esperando el regreso de mamá. Pero ya no volvería. En la madrugada sufrió una nueva descompensación. Y desde el 6 de diciembre hasta el 9 de enero su vida se fue apagando, como un fuego que se extingue calladamente.
Otra vez la angustiante espera del parte telefónico y que el médico diera su veredicto. Mientras tanto, continuar con la vida cotidiana, pero dividido. En mi consultorio, entre pacientes, pero con la preocupación por la salud de mamá. Con mi mujer y mis hijos, o con amigos, pero con la sombra de mamá a mi lado, en mis pensamientos. Trotaba, y mamá estaba delante, como una meta inalcanzable. Escribía, como siempre, para entender lo inentendible, o para escapar de la angustia, y de pronto el fantasma de la vieja aparecía para cebarme un mate. Todo me remitía a su ausencia. Y mis interrogantes concluían en una pregunta dolorosa y fundamental: ¿cómo será seguir viviendo sin mamá?
En los días finales ya no abría los ojos, y si miraba no sostenía la mirada; en el techo había algo imperceptible para mí, tal vez la visita de sus muertos, o sus recuerdos proyectados en el cielo raso. Me sentía inútil. ¿Qué debía de hacer? ¿Qué era mejor, estimularla o dejarla en paz? De pie, junto a su cama, escolta absurdo de sus dolencias, apelé a las caricias y a las dulces palabras. Una tarde se me ocurrió ponerle música, fui disc-jockey en el lugar equivocado, pasando por celular los temas que a ella tanto le gustaban: Serrat, Palito, Sandro. La terapia se convirtió en un extraño boliche. Pero el arte tampoco la salvaría, todo era placebo, curitas sobre llagas abiertas, calma efímera. El viernes 8 la vi por última vez. El parte médico fue concluyente: “no hay nada más que hacer”. La medicina la soltaba. Cuando la vi supe que se estaba yendo, entonces la solté también yo. Solo quedaba un hilo de vida muy finito atándola a la cama. Me despedí. Le dije, entre otras cosas, que se fuera en paz, que estaríamos bien. Y me vengué del coronavirus y de todos los protocolos. Me quité los guantes y la acaricié. Me bajé el barbijo y le di muchos besos. Y dejé mi cabeza apoyada sobre la suya. Unidos, por fuera como por dentro, como cuando estuve en su vientre y me cuidaba para parirme en este mundo tan bello como terrible.
————
Pablo Melicchio (Buenos Aires, 1969) es psicólogo y escritor. Trabajó en clínicas de salud mental, en cárceles de jóvenes y con hombres en situación de calle. En el 2018 fue declarado Ciudadano Ilustre de Morón. Tiene su consultorio en Castelar. Colabora para diversos medios gráficos, radiales y televisivos. Publicó los siguientes libros: “Letra en la sombra”, “Las voces de abajo”, “GPS para orientarnos por el mundo adolescente”, “La mujer pájaro y una modesta eternidad”, “Quinifreud”, “El arte nos puede salvar”, “Terapia breve: relatos para pensar y no tanto”. Y “El lado Norita de la vida”, conversaciones con la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas.
@pablomelicchio