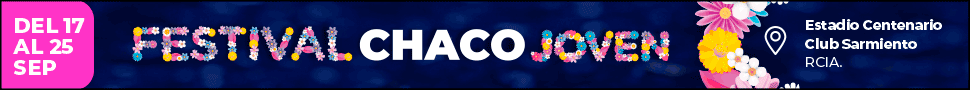Por ejemplo, recién a fines de agosto último hubo condena firme, de 25 años y cumplimiento inmediato, para los siete criminales que en setiembre de 1973 secuestraron, torturaron y mataron de 44 balazos al músico Víctor Jara. Todos ya son ancianos, pero no les cabe la domiciliaria, así que, de esos siete, uno se pegó un tiro y otros dos se fugaron. Dicen que los están buscando.
Augusto Pinochet, el dictador, murió en 2006 en su cama. Pero ahora el director Pablo Larrain lo imaginó vivo, hecho un vampiro, y así lo presentó en el Festival de Cine de Venecia, en una sátira oscura y terrible titulada “El conde”, que se estrena aquí mañana en unas pocas salas, y se verá desde el 14 por Netflix.
Se estrena también un documental argentino, “Miguel Littin, clandestino en Chile”, recuerdo de una aventura casi mortal. Littin, director de fama, estaba exiliado, pero en 1985 volvió a Chile con identidad falsa, estuvo filmando durante dos meses por diversas partes del país, y, lo más importante, visitó a su madre.
García Márquez escribió un libro sobre esto, y ahora su compañero de andanzas, el argentino Francisco Fasano, presenta este trabajo, anunciado como “la historia completa con todo lo que no se dijo”. Lo auspicia la Embajada de Chile, que el lunes hará un acto especial en el Gaumont.
A lo largo de estos 50 años muchas películas tocaron, de un modo u otro, el drama que aquí se recuerda. Para un orden cronológico, habrá que empezar por junio del ’73. Un conato de sublevación militar, un camarógrafo, el sueco-argentino Leonardo Henrichsen, que filma el movimiento de los insurrectos, uno de ellos que le dispara. Es una escena famosa, “la del hombre que filmó su propia muerte”.
Otro argentino, Diego Bonacina, salva el rollo y a riesgo de su vida cruza con él la Cordillera, y otro, Andrés Habbeger, hace años después “Imagen final”, un trabajo completo, incluso localizando al asesino. En memoria de Henrichsen, el 29 de junio es el Día del Camarógrafo en Argentina (y la película se verá el 11, por Mubi).
Los meses previos al Golpe, y los primeros días de terror y desazón, están bien evocados en dos films de André Wood: “Machuca” (la amistad de unos niños de diferente clase social) y “Araña” (la perplejidad de unos jóvenes paramilitares ante ciertos cambios sin aviso), y muy bien, con fuerza y profundidad, en “Missing”, de Costa-Gavras, con Jack Lemmon y Sissy Spacek como el padre y la esposa de un periodista norteamericano entregado por su propia Embajada, sobre el caso real de Charles Horman, preso y asesinado. La película es de 1982. El gobierno de EEUU recién en 1999 reconoció parcialmente su responsabilida
d. Dicho sea de paso, la fotografía es del argentino Ricardo Aronovich, y la película ganó el Oscar al mejor guión. A destacar, también, el documental de Nanni Moretti “Santiago, Italia”, sobre la noble actitud del embajador italiano para con los refugiados.
Se cifra en unos 200.000, el número de exiliados. Surgió entonces lo que se llama el cine chileno de la diáspora, con ejemplos como el brasilero “A cor do seu destino” (Jorge Durán, inquietudes de un adolescente en tierra ajena), el francés “Diálogo de exiliados”, que no pierde el humor (Raúl Ruiz, pronto devenido en Raoul Ruiz, de larga y feliz trayectoria) y, sin acabar la recorrida, los más de 50 films hechos por refugiados en Alemania Oriental. Sobre esto hay un trabajo de investigación y recopilación muy interesante, el argento-germano “Películas escondidas”, de Areal Vélez y Claudia Sandberg, que pudo verse por cine.ar, y hay un nombre para destacar: el escritor Antonio Skarmeta, con obras como “Desde lejos veo este país”, “El rastro de los desaparecidos” y su pieza teatral “Ardiente paciencia”, comedia romántica de final triste que él mismo llevó al cine en Portugal como si fuera Isla Negra, con Roberto Parada igualito a Pablo Neruda.
Después la hizo como telefilm, con otro elenco en Dinamarca, y aceptó que Michael Radford hiciera una versión menos fiel, pero más simpática y exitosa, “El cartero”, con Massimo Troisi, Philippe Noiret, María Grazia Cuccinota y música del argentino Luis Bacalov, que se ganó el Oscar.
Tres nombres se imponen en este recuento. Uno, Miguel Littin, con su “Acta general de Chile”, fruto de su visita clandestina, y los dramas “Allende en su laberinto” y “Dawson Isla 10”. Otro, más valioso, el documentalista Patricio Guzmán, con su trilogía “La batalla de Chile. La lucha de un pueblo sin armas”, el poco difundido “En nombre de Dios”, elogio de monseñor Silva Henríquez y otros sacerdotes que desde la Vicaría de la Solidaridad enfrentaron al gobierno de Pinochet, “Chile, la memoria obstinada”, registro de la reacción de los jóvenes al ver “La batalla de Chile”, “El caso Pinochet”, o cómo Margaret Tatcher salvó de la cárcel al dictador, y otra trilogía, pero aguda y melancólica, relacionando la inmensa naturaleza, la pequeñez humana, la historia y la esperanza: “Nostalgia de la luz”, “El botón de nácar”, “La cordillera de los sueños”.
De otra generación, Pablo Larrain pintó la decadencia moral bajo la dictadura con “Tony Manero” (un asesino de viejas) y “Postmortem” (un empleado de morgue se siente enamorado), después brilló con una sola palabra, “No”, dinámica recreación de la campaña nacional por el plebiscito que en 1988 le dio a saber a Pinochet que su tiempo en la Casa de la Moneda estaba terminando, y ahora hizo la sátira “El conde”. Hay más, como “Chile’76” (Manuela Martelli) y “Tengo miedo torero” (Rodrigo Sepúlveda).
Hay dos cortos de animación perfectos, antológicos, de reciente factura: “Historia de un oso”, de Gabriel Osorio, bellísimo y muy triste, y “Bestia”, de Hugo Covarrubias, que alude a una mujer torturadora, de existencia real. Y hay un cambio de aire, acaso bienvenido: la nueva versión de “Ardiente paciencia”, hecha el año pasado por Rodrigo Sepúlveda, no tiene el final triste.
Fuente Ambito