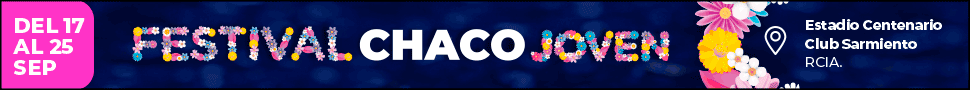La fuerza que adquirió la serie “Adolescencia” en el diálogo cotidiano invita a preguntarse por las condiciones que hacen que la historia de Jamie Miller, un adolescente británico de 13 años que asesina a una compañera de colegio, cuente con tanta pregnancia en medios de comunicación, familias y los propios adolescentes. ¿Acaso la serie vino a revelar un “mundo desconocido”, que acecha a los pibes que se zambullen en juegos online, foros y redes sociales? ¿Existe una distancia insalvable entre adolescentes y adultos? ¿Las escuelas son un territorio dominado por la indiferencia, la burla, la agresión y la falta de autoridad docente?
Conviene no apresurarse en la exploración de los interrogantes que abre la producción audiovisual de Netflix. Para empezar, hay una apuesta osada en el título: tomar la parte -la historia de Jamie Miller, un adolescente- por el todo -la adolescencia en general-. Los conflictos que se desatan a partir del crimen adentran al espectador en problemáticas cotidianas de esa etapa de la vida: la sexualidad en vías de construcción, la vincularidad escolar, la influencia de las plataformas, el bullying, la siempre difícil relación entre padres e hijos. Bienvenido sea el debate en torno a estas cuestiones. Pero la consideración de que la serie “muestra” un retrato “real” de la adolescencia es, cuanto menos, una interpretación riesgosa.
El segundo riesgo consiste en trasladar sin mediaciones las características de la sociedad británica a la conflictividad de las infancias y adolescencias que crecen en Argentina. La brutalidad de la cacería policial en la detención de un adolescente de 13 años, la extensión de la “cultura incel” y la nula solidaridad entre pibes de la escuela por el asesinato de Katie dan cuenta de un entramado social carente de lazos comunitarios en un sentido fuerte. Cada quien podrá comprobar hasta qué punto su experiencia cotidiana confirma estos rasgos, pero por lo pronto “Adolescencia” indica que las cosas no están bien en Gran Bretaña. Desde este punto de partida, la serie permite adentrarse en una reflexión sobre los modos de ser adolescente en este tiempo.

La vida entre emojis, plataformas y trolls
La producción de Netflix, en palabras de su director, Philip Barantini, se propuso que Jamie sea un niño que pudiera pertenecer a cualquier familia para iniciar un debate entre los padres. En la persecución de este efecto se encierra una de las apuestas principales de la serie: “mostrar” los peligros que se ocultan en las pantallas, lo “desconocido” que habita en los cuartos de la casa. Este tema, que es tan viejo como Internet, asume poderes más extraños por la presencia de la “cultura incel”, ese movimiento misógino de varones jóvenes que deciden no relacionarse con mujeres y dan rienda suelta a su resentimiento en foros y redes sociales.
El movimiento incel tiene una presencia limitada en Argentina, no así las ideas antifeministas y reivindicadoras de una masculinidad patriarcal. Las ramificaciones de los incels en Estados Unidos, sin embargo, alcanzan la toma del Capitolio. A partir de la defensa de la libertad de expresión como un derecho absoluto, en Estados Unidos proliferan foros online en los que circulan contenidos violentos y discriminatorios sin ningún tipo de censura. La docuserie de HBO “Q: Into the Storm” presenta a Fredrick Brennan, fundador del foro 8chan en el que surgió el movimiento Qanon, que estuvo involucrado en las manifestaciones que se produjeron tras la derrota de Trump. El dato que aquí interesa: Brennan fue dueño de Wizardchan, el primer foro online de la comunidad incel.
En “Adolescencia”, la utilización de incel como un insulto en comentarios de Instagram y la mención al influencer Andrew Tate -un luchador de kick boxing, británico, multimillonario y famoso por su misoginia y su oposición al ambientalismo- dan cuenta de la existencia de un universo de contenidos digitales machistas al alcance de cualquier dispositivo. En la época de las plataformas, los adolescentes se informan y se entretienen en redes sociales, donde emergen referentes que suelen escapar del circuito cultural de los adultos.
En la interacción en redes sociales se conforman formas discursivas que son propias de esta generación. El diálogo entre el detective y su hijo en la escuela, cuando este último le explica el significado de los emojis en los comentarios de Instagram, demuestra la importancia de la escucha a los adolescentes, no solo porque ahora pasen parte de su tiempo en plataformas, sino porque en su propia codificación del mundo hay información valiosa respecto de los tiempos que corren. El trolleo como modo de vinculación cotidiana prolifera, por ejemplo, mediante la utilización de stickers de WhatsApp que ridiculizan a compañeros. En este punto, la serie invita a sostener un diálogo intergeneracional desde el respeto por la afectividad que los adolescentes ponen en juego en su vida cotidiana.
La reacción conservadora
Más allá de las etiquetas y el asombro por la cultura incel, es interesante preguntarse por las formas que adquiere la reacción masculina conservadora frente al avance de los feminismos. Ese resentimiento se puede observar tanto en la arena política, con los ataques sistemáticos al colectivo LGBTQNB+, como en la cotidianidad de las aulas.
La crítica de las formas dominantes de la masculinidad puso en jaque las coordenadas identitarias que hacían sentirse seguros a muchos adolescentes. Este proceso tiene cauces diversos. Están los varones que identifican violencias y modifican conductas en sus relaciones con los otros. También, los jóvenes que se animan a experimentar vínculos por fuera de la norma heterosexual gracias a la ESI. Pero estos movimientos alcanzan, además, a quienes miran a los feminismos con rencor por el desacople que produjo en sus vidas y expectativas, con formas que van desde el silencio a la explosividad troll.
A esa enumeración, que no pretende ser exhaustiva, hay que sumarle conflictos que trascienden los muros digitales y se abren paso en las aulas: escraches, varones que difunden imágenes íntimas de sus compañeras o que alteran fotografías de ellas con Inteligencia Artificial para mostrarlas “desnudas”, acoso sistemático entre compañeros mediante cuentas anónimas. Los adultos también participan de la violencia que se reproduce en Internet y su repercusión en las instituciones, pero no se encuentran transitando una etapa vital en la construcción de su identidad.

Lo que puede hacer la escuela
La reacción de muchos sectores de la sociedad es inmediata: hay que frenar esta estampida de conflictos con más Educación Sexual Integral y crianza atenta. La apuesta es necesaria, pero también tramposa. La educación -en casa y en la escuela- puede contribuir a mejores formas de relacionarnos, pero no resolverá, por sí sola, una crisis en la vincularidad que se explica por transformaciones sociales a gran escala: desde la plataformización de la vida hasta el crecimiento de las derechas misóginas a escala global.
En la escuela británica de “Adolescencia” los adultos se destacan por su falta de autoridad y la impotencia ante el comportamiento de los estudiantes. Aún con todas sus limitaciones y diferencias, en las aulas argentinas los docentes asumen un rol de escucha de los jóvenes. Esto también sucede en otros ámbitos como los clubes de barrio, centros culturales o espacios que reciben a infancias y adolescencias. Nuestro país tiene una larga tradición de protección de sus derechos que hace, por ejemplo, que el discurso de la baja de la edad de punibilidad encuentre resistencias.
La serie puede integrarse a propuestas didácticas de los docentes, que repongan el contexto social e histórico de la trama, pero convertir su proyección en una política de Estado, como ocurre en Gran Bretaña, suena más a un anuncio tranquilizador que a una interrogación significativa de las prácticas cotidianas de las adolescencias. No hay contenido audiovisual que desate una reacción directa y premeditada en su audiencia. Al contrario, en ocasiones la pedagogía cava aún más profunda la zanja que separa a las generaciones. En este caso, se corre el riesgo de que los especialistas ofrezcan “Adolescencia” como una revelación a los adolescentes de sus propias condiciones de vida. Como si ellos mismos no supieran de qué van sus deseos, sus vínculos y sus malestares.
De lo que se trata es de abrir conversación. A contramano de las redes sociales y sus burbujas algorítmicas, donde cada uno accede a contenidos que refuerzan su propio mundo, las instituciones escolares habilitan puentes y experiencias capaces de pensar con mayor complejidad el presente y la historia por venir. La escuela, cuando respeta y al mismo tiempo encuadra los saberes adolescentes, es un ámbito privilegiado para los diálogos intergeneracionales que ayudan a tramitar la conflictividad propia de este tiempo.
Solana Camaño es licenciada y profesora en Ciencias de la Comunicación (UBA). Periodista especializada en educación y juventudes. Docente en el nivel medio.
Mariano Caputo es investigador de la UBA sobre plataformas. Doctorando en Ciencias Sociales, comunicador y docente de nivel medio.
Fuente Tiempo Argentino