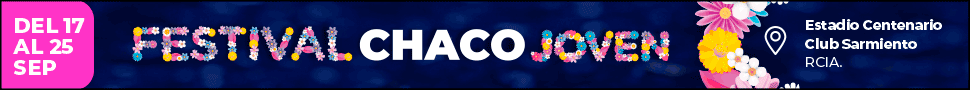Habría que preguntarse si el lema de la animadora televisiva Viviana Canosa es “Figuración o muerte”. De ser así, ello explicaría su affaire acusatorio contra una imaginaria red de pedofilia integrada por la comediante trans Lizy Tagliani junto a 14 referentes de la farándula vinculados a la comunidad LGBT y al feminismo. El asunto derivó en un verdadero hito del chismorroteo nacional. Y con opiniones encontradas. Es una lástima que no se hicieran encuestas para establecer sus porcentajes. Porque, pese a que el tema en sí –ya diluido por otras desgracias– se fue apagando como la llama de una vela al consumirse, aún hay un número indeterminado de personas que creen a pies juntillas en los embustes de esa mujer. Por lo tanto, ateniéndonos al principio goebbeliano que de “toda mentira algo quedará”, no es una exageración afirmar que sus damnificados aún continúan envueltos por semejante “garrón”.
Bien vale reparar en los múltiples significados de este vocablo.
Según la Real Academia Española, se refiere al extremo de las patas del conejo y de la res, por donde se cuelgan después de muertos. Pero en lunfardo quiere decir “obtener algo en forma gratuita o a expensas de terceros (comer, viajar o ingresar a un espectáculo de garrón). Y a su vez, en el argot “tumbero”, alude a una situación dificultosa en extremo, cómo ser culpado por un delito sin haberlo cometido.
Sobre esta acepción en particular hay mucho que decir, ya que los casos al respecto atraviesan la humanidad como un fantasma apenas disimulado.

Tal vez el caso Dreyfus haya sido el infortunio judicial más célebre de la historia del último siglo y medio. Su víctima; el capitán del ejército francés, Alfred Dreyfus, un oficial judío condenado injustamente por espionaje para la Alemania imperial. Ocurrió en 1894, antes de su envío a la Isla del Diablo, en la Guyana Francesa, pese a que en París ya se sabía la identidad del verdadero filtrador de documentos. El caso agitó los cimientos de la Tercera República, además de dividir a la opinión pública al compás del incipiente nacionalismo antisemita, entre otras disfunciones políticas difundidas por la prensa amarilla de la época. En la defensa del desventurado militar se alinearon intelectuales como Bernard Lazare, Georges Clemenceau y Émile Zola, quien el 13 de enero de 1898 publicó en el diario L’Aurore su aún recordado artículo «Yo acuso» (J’Acusse), que contribuyó a torcer el rumbo de los acontecimientos: en 1899, Dreyfus fue indultado por el presidente Émile Loubet. Sin embargo, recién en 1906 fue rehabilitado por la Justicia.
Zola, por cierto, hubiera tenido un arduo trabajo en la Argentina actual.
Sin ir más lejos, días pasados en el hall del Aeropuerto Jorge Newbery, un taxista sostenía un cartel que decía “Pan para el mundo”, y dos suboficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo detuvieron, antes de someterlo a sus apetencias inquisitivas por interpretar que se estaba ante una protesta política inadmisible. El sospechoso en realidad esperaba el arribo de un integrante de la ONG alemana Brot für die Welt (Pan para el mundo) invitado al sínodo de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Una típica confusión represiva, aclarada luego de que su víctima pasara diez días tras las rejas.
Tales malentendidos solían abundar durante la última dictadura. Tanto es así que en ese tiempo no era recomendable, por ejemplo, que un estudiante de ingeniería circulara por la calle con apuntes sobre “cubas hidráulicas” o que algún artista plástico se definiera como “cubista”. La soldadesca era proclive a semejantes yerros por la ignorancia paranoica que le inoculaban desde la cima del poder castrense. A su vez, sus jerarcas se suponían eternos. Y esto último derivó en una fuente inagotable de indiscreciones negativas para ellos mismos.
El exjefe de La Bonaerense, general Ramón Camps, fue al respecto una muestra palmaria dado que tenía el hábito de alternar sus tareas estrictamente “antisubversivas” con la escritura de sus andanzas. Prueba de ello es su libro Caso Timerman, punto final (editorial Roca/1982). Allí agradecía al abogado Jaime Lamont Smart y a otros siete funcionarios por “la asistencia brindada en la investigación y los interrogatorios tendientes a establecer el trasfondo del diario La Opinión”. Casi tres décadas después, tal frase fue el punto de partida del procesamiento de Lamont Smart, quien así se convirtió en el primer civil arrestado por crímenes de lesa humanidad.
Yendo aún más atrás en el tiempo, habría que recalar en la segunda mitad de 1955, durante la incipiente Revolución Libertadora, en la que supo destacarse Próspero Fernández Alvariño, más conocido como “Capitán Gandhi”.
Se trataba de un viejo comando civil, notoriamente chiflado, quien fue utilizado por los militares que derrocaron a Perón en lo que peor podía hacer un paranoico: la investigación de delitos. Así fue puesto al frente de la llamada Comisión 38, con sede en una oficinita del Departamento Central de Policía. Ante su escritorio desfilaron “sospechosos” de la talla del historiador José María Rosa y Héctor J. Cámpora, entre otros.
Allí, en aquel oscuro cubículo, el tal Gandhi despuntó su gran obsesión: probar que el suicidio del hermano de Evita, Juan Duarte –ocurrido en 9 de abril de 1953–, fue en realidad un asesinato ordenado nada menos que por el presidente depuesto. Ese asunto –sin duda, un antecedente profético del caso Nisman– tuvo ciertos ribetes dignos de mención. En el marco de esa pesquisa, fue interrogada una antigua novia del difunto, la actriz Fanny Navarro.
Y tal vez para conjurar su reticencia, Gandhi le dijo:
–Le voy a mostrar algo que la va a ayudar a recordar.
Entonces puso en medio del escritorio una caja de cartón, y lo abrió con estudiada lentitud.
Antes de caer desmayada, ella alcanzó a ver la cabeza descompuesta de quien en vida fue el cuñado del general.
Fernández Alvariño tuvo la fortuna de fallecer sin ser juzgado por sus atropellos criminales.
Claro que estas prácticas también tienen su costado –diríase– apolítico, y forman parte de la denodada guerra contra la “inseguridad”.
El armado de causas penales contra personas inocentes en situación de vulnerabilidad social es desde la noche de los tiempos una de las industrias más pujantes de la Argentina y, a la vez, un deporte practicado con deleite por policías, fiscales y jueces. En la jerga tumbera al asunto se le dice la “ley del garrón”. Entre sus móviles resalta el deber de “hacer estadística” que rige para los comisarios, el apuro por cerrar algún caso de elevada exposición o la necesidad de encubrir a sus autores, aunque también son usuales las venganzas y extorsiones, además de la simple incompetencia de los investigadores.
A comienzos de 2020, el Ministerio de Justicia bonaerense evaluó que el 32% de los presos bajo su jurisdicción serían absueltos ya que –bajo el gobierno de María Eugenia Vidal– fueron procesados en base a pruebas inconsistentes y testimonios dudosos. Dicho de otro modo, sólo en esa provincia había 7000 personas “engarronadas”.
¿Pero qué diablos tienen que ver estos pantallazos de arbitrariedades del pasado con la reciente performance de la señora Canosa?
Pues bien, hasta ahora el acto de construir la culpabilidad de ciudadanos inocentes había sido una atribución exclusiva del Estado, ejecutado ya sea por voluntad de sus máximas autoridades, o de sus funcionarios intermedios, o de sus jueces, o de sus agentes rasos. Pero de ningún modo era cosa de “privados” –como se dice en la actualidad–. Sin embargo, el vidrioso caso de la red pedófila “instruido y juzgado” por ella desde la pantalla de El Trece marca el comienzo de una nueva era, la del “engarronamiento preventivo” por televisión.
Los tiempos están cambiando, las injusticias también«
Fuente Tiempo Argentino