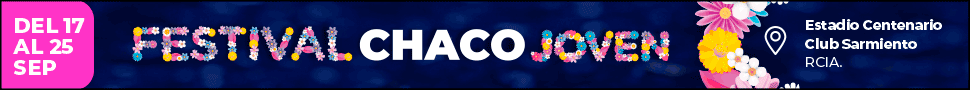Así como la metáfora habla de “sacar agua de las piedras”, podría decirse que la geóloga Marina Lema “exprime” volcanes, mares y fósiles para rescatar historias increíbles y compartirlas con el público desde su proyecto de divulgación, el sitio web con su perfil de Instagram y Facebook llamado Una geóloga en la sala. “Toda la vida me gustó la ciencia –explica a Tiempo–. De chica conocí el laboratorio, y leía mucha literatura como la de (Arthur) Clarke, (Isaac) Asimov o Stanislaw Lem”.
Nacida en 1974 en Río Cuarto, Córdoba, Lema es hija de investigadores, dos químicos que, prácticamente, la criaron en la universidad de esa ciudad: la misma donde Lema se graduó como licenciada en Geología. “Mi mamá y mi papá siempre trabajaron en docencia e investigación. Cuando yo era chica cursaban sus doctorados, así que era un ritmo de trabajo muy intenso. Los fines de semana estábamos con mi hermana todo el día en la universidad, era un ámbito habitual. Mi mamá trabajaba en temas más relacionados con lo biológico, como los cultivos de Trypanosoma cruzi”. Las niñas seguían a su progenitora a la casa de altos estudios llevando la bicicleta y los patines. “Nos pasábamos todo el día en el campus”.
La geología y un rompecabezas en el que faltan piezas
Cuando terminó la secundaria, Lema se inclinó por Historia. Pero apenas comenzó, sintió una carencia: le faltaban los cálculos, las mediciones, esos métodos que le eran tan familiares. Una amiga de su madre, docente, le dio una idea: cursar Geología, una disciplina que de alguna forma concentraba sus intereses diversos.
“La geología moderna estudia la Tierra como sistema, y eso hace foco, sobre todo, en la litosfera, que es la esfera de rocas, y también en las aguas y los accidentes geográficos. El objetivo, siempre, es llegar a contar una historia en base a los materiales que se fueron generando y a las geoformas -las formas del paisaje- a distintas escalas espaciales –se explaya–. Se trata de un ‘conjunto de pistas’ capaz de revelar sucesos muy antiguos o más recientes. Como un rompecabezas en el que faltan piezas, se intenta una reconstrucción para mirar el pasado, entender el presente y prever el futuro”.

-¿De qué trabaja un geólogo o geóloga?
-Un geólogo puede trabajar en petróleo, minería, en ambiente, en el manejo de sistemas actuales desde el punto de vista ambiental o de estudio. Podés dedicarte a la hidrogeología, el manejo de suelos, también a la respuesta mecánica de los materiales. Y después, dentro del ámbito de la investigación, hay infinitos temas. Yo siempre quise trabajar en investigación, siempre fue mi objetivo. Me recibí en el ’99 y venía muy duro el tema de la investigación. Así que tuve que buscar otras opciones. Tuve una sola entrevista, que fue en YPF, y me tomaron. Era 2001, y me fui a trabajar a Comodoro Rivadavia, viví siete años allí. Eran unas condiciones de trabajo fantásticas: había posibilidad de hacer proyectos, de formarte en el mejor nivel internacional. Fue una experiencia formidable.
De trivias a geoexpediciones
Luego de esa y otras diversas experiencias laborales, desde hace más de un lustro Lema se encarga de difundir esas maravillas de nuestro planeta que la erudición fue decodificando a lo largo de los siglos. En el sitio creado por la geóloga, que incluye un club donde la gente puede inscribirse, hay trivias semanales, cursos, charlas y geoexpediciones virtuales. Sobre la última de esas aventuras, Lema explica: “Fuimos al manto de la Tierra y después viajamos a mundos mitológicos que tienen lugar en el subsuelo, como el Mictlán, de la cultura náhuatl. También vimos arquitectura e ingeniería bajo tierra”.
El proyecto tomó tiempo y algo de azar. Después de YPF, la geóloga recaló en Buenos Aires, donde vive actualmente, y cursó una Maestría en Manejo Ambiental en la Universidad Maimónides, algo que le permitió ir más allá de su formación geológica clásica, así como estudiar la degradación ambiental de los ríos. Pasó por otros empleos, hasta que sintió que se cumplía un ciclo. “Decidí hacer algo por fuera de las corporaciones. Como no soy porteña, en el posgrado descubrí la historia geológica de la barranca de Buenos Aires y mi tesis de maestría fue sobre la dinámica del agua en la cuenca baja del Riachuelo. Pensé que a mí me gustaría, si fuera turista, que alguien me cuente cosas de este tipo sobre la ciudad”. Así armó un emprendimiento de geoturismo que arrancó, justo, a fines de 2019.
Conspiranoicos, terraplanistas y salud mental
Cuatro meses después de lanzarse a aquello, llegó la pandemia. “Fue desesperante, pero ya tenía el perfil de Instagram y seguí por ahí, hablando más de geología en general. Pasé a la divulgación, que siempre me gustó mucho”. Con un despliegue visual y una dinámica de contenidos llamativa, hoy la cuenta ya tiene más de cien mil seguidores.
—¿Cómo se conforma el público que te sigue?
—La mayoría son de Argentina, o de otros países como Alemania o Estados Unidos, pero todos hispanohablantes. Muchos de ellos son profesionales jubilados que sienten que es “su momento” para hacer lo que les gusta. También hay gente de otras edades, ávidos de saber. Necesitan complementarse con un curso de filosofía, de apreciación del arte, de geología… Sienten que son elementos que diversifican su vida, su perspectiva.

—¿Y cómo te llevás con los conspiranoicos?
—Esos son los que más hacen crecer la cuenta. La primera vez que explotó, fue por gente muy indignada con un reel sobre el Episodio Pluvial Carniano, que se conoce muy poco, y que ocurrió en el Triásico, más de 200 millones de años atrás. Investigadoras argentinas reconstruyeron ese evento por el cual aumentaron las precipitaciones a lo largo de un par de millones de años, y que se relaciona con un recambio biótico, es decir, una alteración de las condiciones ambientales, que además influyó en la diversidad de los dinosaurios. Cuando conté eso, apareció gente muy religiosa acusándome de hablar de forma herética del diluvio universal. Fue en 2022, y como el algoritmo de Instagram funciona de forma tal que cuanto más se interactúa con un contenido, mayor valor le asigna, aunque me dijeran barbaridades, circuló. Hace poco pasó algo parecido cuando hablé de la diferencia entre el Ártico y la Antártida.
—¿Por qué creés que se da ese fenómeno?
—Por mi salud mental, digamos, no fugo energía intentando encontrarle la vuelta. Hay filósofos y pensadores abordando el tema. Es muy fácil perder el rastro de cuál era la esencia del proyecto, entonces me detengo más en cómo es el vínculo entre los que nos convocamos alrededor de una idea, de un interés común. Fácilmente, cualquier cosa en redes se transforma en algo cerrado, que empieza a tener sus propias formas. No me interesa eso, sino plantear: ¿te gusta este tipo de conocimiento? ¿Te gusta cómo lo cuento? Entonces vení, escuchá. Mi objetivo no es convencer a los terraplanistas. Lo que ocurre es que todo el mundo percibe que lo que está diciendo el otro es una imposición, una amenaza… Piensan que yo tengo un poder, o que soy parte de una agenda, pero yo no soy una universidad. Aparece el “ustedes”, como que la ciencia es una entidad malvada que te quiere “hacer cosas”.

Hacia el final de la charla, es inevitable la consulta a Marina sobre cuáles son algunos “próceres” de la geología: nombra a Alfred Wegener, quien propuso la teoría de la deriva continental, a Marie Tharp, quien descubrió la dorsal mesoatlántica, y a su reconocido profesor de geoquímica, el argentino Juan Otamendi. ¿Y sus lugares favoritos? Ahí duda más, pero menciona varios: el Valle de Calingasta, en San Juan; la Payunia, en Mendoza; el Batolito de Achala, en Córdoba; las badlands de Capadocia, en Turquía; el gneis Acasta, en el norte de Canadá, y el Cañón del Colorado, en los Estados Unidos.
Del agua al fracking, el estado ambiental del país
Hacer (y estudiar) Geología se cruza indefectiblemente con el ambiente. Sobre las principales problemáticas ecosistémicas que afectan al país, Marina Lema señala acerca de los combustibles fósiles: “Nuestra matriz energética es relativamente verde, depende más del gas natural que del carbón, y si bien no tenemos un gran porcentaje de renovables, se está trabajando en eso”.
Y acota: “Pero es importante también el cambio en el uso del suelo y la deforestación con pérdida de hábitat, porque en el suelo hay almacenamiento de dióxido de carbono y la Argentina tiene más emisiones por cambios en el uso del suelo que otros países”. En cuanto al fracking, a la geóloga la preocupa principalmente la demanda de recursos naturales en los proyectos a gran escala, como el de Vaca Muerta: “Hay que tener cuidado respecto de dónde se saca la arena, el agua, y los insumos que lleva el agua para que la fractura funcione. Y después, por supuesto, ver lo que devuelve”. Sobre la minería, advierte el riesgo de agotar los recursos y la urgencia de trabajar para mejorar la actividad.
Otra situación que apunta es el alto riesgo hídrico. “El agua no es, por ejemplo, solo un río, porque ningún río es solo el cauce principal. El río es eso, más toda el área en la que desborda cuando hay crecidas. Entonces, el uso que se le da a esos lugares, que se llaman valles de inundación o llanuras de inundación, impacta directamente en pérdidas de vidas, en pérdidas económicas, como pasó este año en Bahía Blanca”, explica Lema. Y acota, como otro tema a atender, el manejo de la basura.
«La ciencia está mal»
La geóloga es tajante al responder sobre la situación de la ciencia en la Argentina. “Está mal. Yo no estoy en el sistema científico ahora, pero mis colegas están buscando otros rumbos, o la gente joven, recién recibida. Se están yendo investigadores, y todo eso va en detrimento de nuestra comunidad”. En su campo, subraya la escasa oferta laboral y la precarización del empleo.
—¿Por qué creés que parte de la sociedad apoya el desfinanciamiento a la ciencia?
—No sé bien dónde está el problema, pero no creo que suceda solamente en la Argentina, y viene de hace rato. Cuando la gente dice “los científicos no hacen nada”, no sé qué ven, ¡yo viví otra cosa! Domingos enteros en la universidad con mi mamá, que trabajaba desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, y así los siete días de la semana, igual que los docentes. Hay un problema de comunicación, desde la academia. Hay una brecha entre lo que la población percibe y el valor que genera la ciencia, la importancia monumental que tiene.
Paro y acampe
Por la crítica situación que atraviesa el sistema científico, las y los investigadores convocaron a un paro y acampe para el 6 de agosto en el Polo Científico del barrio porteño de Palermo. Advierten que desde la asunción de Milei se perdieron más de 4 mil puestos de trabajo en ciencia y tecnología.
Fuente Tiempo Argentino