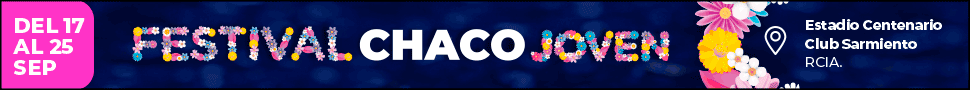Las [máquinas] están inquietantemente vivas y, nosotros, aterradoramente inertes.
Manifiesto Cyborg (1984) de Donna Haraway
Mamá llegaba cansada de la repartición municipal. Más cuando volvía de la recorrida como inspectora de espectáculos, entre orgullosa y cabizbaja por no haber aceptado coimas de los encargados de cines, boliches y teatros para que hiciera la vista gorda de permisos vencidos o de alguna marquesina fuera de regla. Contaba alguna anécdota, pero no cuentos antes de ir a dormir. Tenía otros modos de estar cerca de nosotros, incluso fuera de casa.
Durante años tomé por costumbre el cuento de las buenas noches, ritual previsible de todo profe de literatura. Un día los cuentos del anaquel se acaban. Ese día este padre recurre a la versión de los clásicos de Occidente, solo de esos nada más, porque en mi formación escolar y universitaria, esa que desando con estudiantes en lecturas de epew mapuches y leyendas guaraníes, nunca leímos otra cosa que no fuera tradición literaria occidental.[1]
Agotadas las historias a mano, recurrí a mi biblioteca y relaté a mi hija mayor, con nombre prestado de Proust y de una de las mejores cineastas argentinas, mi versión de la Odisea, El barón rampante, El Quijote y de otros clásicos que en su mayoría no eran para su edad, aunque como grandes obras de la literatura, lo eran. Contaba historias a las que tenía ganas de volver y con un tiro mataba dos pájaros al contagiar el amor a la literatura.
Una noche Albertina me propuso un desafío, narrarle una historia con personajes aleatorios elegidos al azar. Una noche eran de la partida Pepa Pig, Zamba y una de Las chica superpoderosas; la siguiente, La Doctora juguetes, Juan Manuel de Rosas y Maxi, uno de los conductores de “Listo el pollo”, un programa de Paka-Paka. Nuestros hijos aún veían televisión, y aprendían historia argentina y el amor a la Patria de dibujitos animados y de documentales de media hora del canal Encuentro. La atención pronto se redujo a un Reel y al vértigo de un Youtuber enchufado a 220, y la posibilidad de toparse con programas hechos en nuestro terruño, a excepción de alguna tarea escolar, prácticamente desapareció.
Era divertido contar cuentos con personajes de lo más dispares, pero también un esfuerzo creativo y de lazo. ¿De dónde sacaba yo las peripecias, sino del arsenal de relatos que, vaya a saber cómo, se había guardado en mi memoria? Todo salía de lo que me une a otras generaciones, de libros como Pinocho y La historia interminable, de cuyos subrayados salían los cuentos de las buenas noches que le conté a Emilia, mi hija menor, cuando, a su debido tiempo, los libros de su biblioteca también se agotaron.
El mismo desafío tuvo Diego Fernández Slezac, Doctor en ciencias de la computación. Sus hijos, de tres, seis y diez años, según contó, hijos también de una época que dejó languidecer la producción audiovisual del país, le propusieron un menú con color global antes que local: un Pony volador, Messi levantando la copa y Woody de Toy Story.
Como buen especialista en programas informáticos que reemplazan el trabajo humano y también en neurociencias, ante el pedido, mellvilianamente, Slezac prefirió no hacerlo, no relatar el cuento, sino pedírselo a la inteligencia artificial, reemplazo de cajeras, enfermeras, traductoras, contadores, programadores, docentes particulares, y bien se ve, de narradores orales.
Según Slezac relata a Eduardo Aliverti en una entrevista de 2024, el Chat GPT, entre otras gracias, nos da la posibilidad de escuchar el relato que nos piden nuestros hijos, hoy “a lo Cortázar”, mañana “a lo Lovecraft”. Un alivio tener menos trabajo por hacer y, de yapa, con estilo regalado. Mejor, imposible.
Lo que no dijo Slezac es que quien narra ya no somos nosotros, con defectos y virtudes, puente frágil entre nuestra generación y la siguiente. Mi resolución al desafío de mi hija seguro había sido más pobre en peripecias y mi relato más moroso que el del Chat GPT. Tomaba tiempo pensar qué ligaría a uno y otro personaje, y cómo hacerlo entretenido y hasta aleccionador. Pero lo que yo perdía en vértigo y en gracia, incluso, lo ganaba en un acto, habitual en toda aula, válido en la trasmisión de la cultura.
No lo recuerdo, desde ya, pero en mi relato, seguro, habría experiencia acumulada, no sólo de lecturas pasadas, sino también de recuerdos de infancia y hasta de sueños o pesadillas que creería bueno compartir con mis hijas. Cabía también la evocación de vivencias con ellas, otro modo de fortalecer nuestro vínculo. Pero, además, cabía en mi cuento lo indeterminado que surge cuando, como en una clase, encontramos lo que no habíamos buscado. Mi imaginación hacía que la historia tomara una deriva impensada que hasta me daría una lección, lo cual no había sido planeado tampoco.
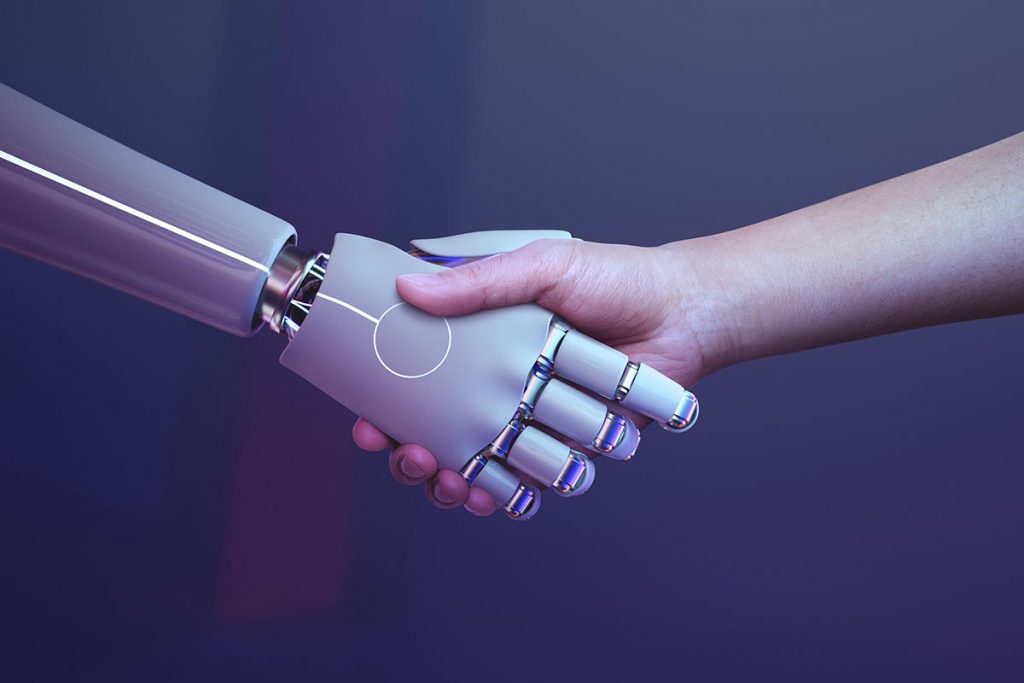
Es decir, ese relato, que tenía mucho de mí sin que lo supiera, no era solo transmisión, sino también descubrimiento y aprendizaje, incluso para mí. Por último, si había hecho referencias a películas, programas televisivos y anécdotas que creía familiares para ellas, se ponía en juego cuánto las conocía también, cuánta atención les había prestado hasta ese día en que me pidieron un cuento. En resumen, había en el acto de narrar algo que les legaba sin darme cuenta, algo que me define y es imposible de hallar en la red.
Slezac hizo de replicante. Repitió lo dictado por el Chat GPT. Leyó sin pensar del modo en que compartimos memes y videos pavotes. Nadie notó su ausencia. Las escenas previsibles que unían a Messi, al Pony y a Woody, no les parecieron aburridas. No lo eran. El relato plano e impersonal que escucharon los cuatro –idéntico al que recibe un padre filipino, ruso o colombiano que pruebe con la misma solicitud– no desentonó con lo que cada quien había escuchado en su jornada. Es que, en este tiempo cada día más gobernado por máquinas, todo se vuelve homogéneo y fácilmente asequible. Todos se fueron a dormir chochos de la vida y la Técnica, que ofrece soluciones uniformes que nos vuelven prescindibles, más que ninguno.
Este investigador del CONICET, de puro especialista, en su entusiasta relato radial, olvidó decir que la cultura, según enseñaron Ernst Jünger, Lewis Munford y Christian Ferrer, entre otros, no hace buenas migas con una Técnica, que, de un tiempo a esta parte, es menos su aliada que su enemiga. Si una tecnología es útil –la rueda o el telégrafo, el bordado o la escritura–, debe serlo para sostener la cultura, no para hacer de ella una tabula rasa y de nosotros seres inútiles[2] y, como en el caso de Slezac, sin ánimo de pasar la palabra.
Según Paula Sibilia, “el hombre no razona en términos binarios, no opera con unidades de información (los bits), sino mediante configuraciones intuitivas e hipotéticas; además, acepta datos imprecisos y ambiguos; actúa no sólo de modo enfocado, sino también lateralmente: no desdeña las digresiones, los márgenes de una situación”.[3] De puro fanático de la tecnología, Slezac obvió algo que conoce perfectamente: hay una diferencia sustancial entre nosotros y las máquinas. Obvió también que, precisamente, si descansamos en ellas cada vez más, perdiendo de a poco lo que nos queda de humanos, más temprano que tarde, nada nos diferenciará de las máquinas.
Usar o no una bomba de agua era “la” cuestión para Rodolfo Kusch, quien creía, como Heidegger, que de usarla, no había modo de no ser usado por ella. Hoy día, no hay fuga hippie que nos salve: no hay afuera de la Matrix. Como advierte Benasayag desde hace años, ya estamos hibridados y no hay vuelta atrás. La clave es encontrar el modo de no ser totalmente capturado. Lo importante: evitar que la máquina nos limpie de un plumazo como hizo con Slezac, que seguro usa el Chat GPT como médico a distancia y como terapeuta.
II.
Cuando mamá volvía del trabajo aún estaba en pie el Estado benefactor y las leyes laborales de la era industrial. A mí me tocó vivir el intento de prolongar aquel oasis, la “década ganada”, efímera grieta en esta avanzada neoliberal que, desde el 76, no cesa. Tenía un salario digno, siempre por encima de la inflación, que alcanzaba hasta para ahorrar, costumbre poco frecuente para un docente. La vida era más relajada. No dictaba, en promedio, ocho o diez horas de clase por día. Con la mitad de cursos a cargo, llegaba con ánimo y energía para el cuento de las buenas noches.
Aún hay quien pide un cuento y, a pesar de la degradación en la calidad de vida, hay también quién lo da. No por mucho tiempo. La jornada laboral se extendió tanto que no queda espacio para el ocio por fuera de la única guardiana de este dormir despiertos con “ojos ciegos bien abiertos”, la pantalla. El Chat GPT, Youtube, Netflix y Tick-Tok son el reverso de Sherezade: matan por goteo con sobredosis de ayuda desinteresada y estímulo permanente. Con trabajo a destajo y pantalla omnipresente, no hay lugar para contar historias, pensar si quiera, y mantener vivo rituales que nos unen, incluso, a nuestros seres queridos.
Como las marchas populares, el cuento de las buenas noches es un ritual en vías de extinción. Lo que aún llamamos capitalismo es responsable. No el único. No lloremos sobre leche derramada. Probemos ser pillos con la inteligencia artificial usándola de secretario o correveidile, de cartógrafo o ayuda-memoria, y no más.
Si no hay deseo de trasmisión de una generación a la siguiente ni necesidad de incluirnos como puente, no habrá cultura. Suena dramático. Y lo es. Tengo miedo de que, a las generaciones que nos cabe esa tarea, nos importe poco el asunto y, como Slezac, descansemos más de la cuenta en la pantalla toda vez que alguien nos pide un cuento, una explicación o hasta el nombre de un prócer o de una película de antaño. Más que la memoria, hemos abandonado por quién vale la pena usarla.
Un alumno, hoy docente, me contaba hace un par de años que un día se dio cuenta de que había dejado de hacerle preguntas al padre. Encogiéndose de hombros, reconoció que lo había reemplazado por Google.
Como “la caja boba”, la inteligencia artificial no es la culpable de que se haya transformado en mucho más que una fuente de información. Somos nosotros quienes cada día estamos más “aterradoramente inertes”.[4]
[1] A propósito, somos gente rara. Nacimos en América, pero deseamos haber nacido en Europa. Últimamente, somos más raros. Le cambiamos el nombre al día de la raza en un acto de fingida descolonización, pero dicho cambio no hizo que honremos a los pueblos originarios, que siguen tan ausentes en nuestras prácticas y diseños curriculares como hace décadas.
[2] El investigador argentino Miguel Benasayag viene probando en estos años cómo la persistente delegación de funciones en aplicaciones y dispositivos aplana nuestro cerebro y nos vuelve cada día más inútiles. Ver: Benasayag, M. El cerebro aumentado, el hombre disminuido, Buenos Aires, Paidós, 2015.
[3] Sibilia, P. El hombre post-orgánico. Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales, Bs. FCE, 2006, pp. 121.
[4] Este artículo es fruto del trabajo como parte del grupo “A pesar de todo” dirigido por Miguel Benasayag . Es, además, parte de mi investigación para el libro Mamá, Perón y Sarmiento: Educar en el Apocalipsis zombie.
Fuente Tiempo Argentino