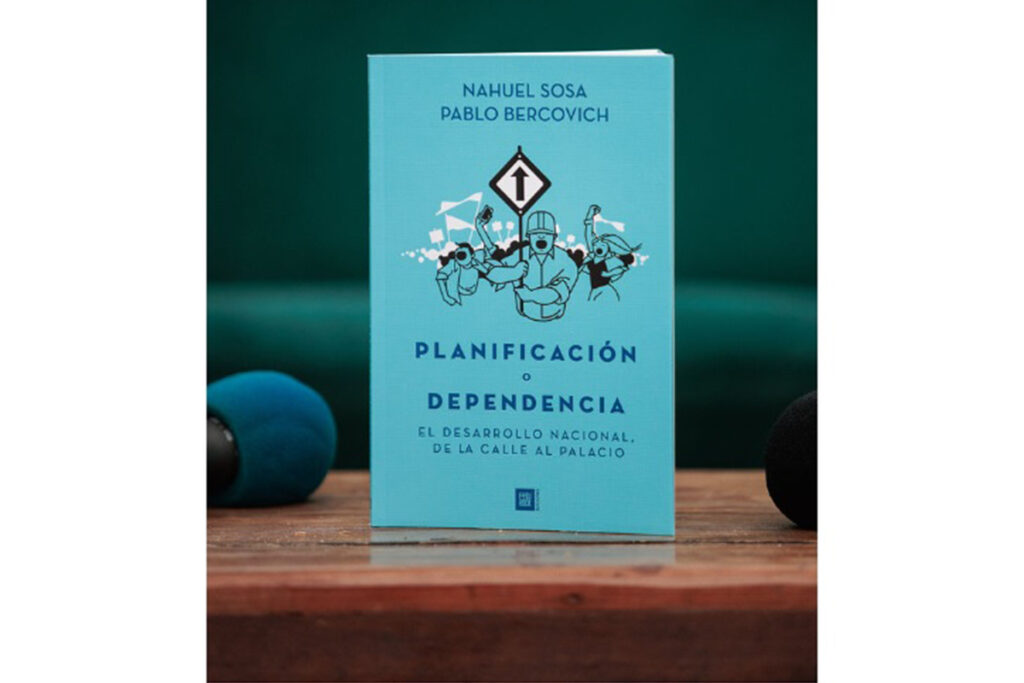Elegir la consigna “Planificación o dependencia” para el título de un libro es una decisión audaz en estos tiempos. También una declaración de principios. Sobre todo en días en los que el exministro de Planificación de tres gobiernos kirchneristas, Julio De Vido, está preso -a sus 75 años- en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. Pablo Bercovich, economista especializado en desarrollo productivo, y Nahuel Sosa, abogado y sociólogo con un máster en sociología económica, escribieron Planificación o dependencia. El desarrollo nacional, de la calle al palacio (ediciones Futurock). Ambos parten de un diagnóstico sobre el déficit en esta materia (“la Argentina está sub-planificada”, definen) para desarrollar un documentado ensayo sobre las razones, dificultades y metas que obligan al espacio nacional-popular a planificar a mediano plazo.
El desafío es pensar más allá de lo inmediato. La disyuntiva en este punto es “o planificás o te planifican”, según advierten Bercovich y Sosa en la introducción del libro. “Desde nuestro punto de vista, en los momentos de mayor crisis y de mayor adversidad, es donde más hay que recuperar la mirada a largo plazo”, subraya Sosa al comenzar la entrevista. Y añade: “Apenas llega (al gobierno) un proyecto popular, tiene que resolver lo urgente, cosa que hay que hacer. Pero el proyecto popular se torna peligroso cuando empieza a discutir capacidades estratégicas, de sectores de alto volumen.”
Una de las innovaciones de Bercovich y Sosa es que recuperan la idea de felicidad y la despliegan como categoría política. Entre citas a Charly García (“la felicidad no existe en soledad”, dice el músico en la canción La máquina de ser feliz) y a las banderas primigenias del peronismo (la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación), ambos señalan que la búsqueda de la felicidad colectiva consiste -o debería serlo- en el verdadero para qué de la acción política. “La conclusión de todo lo que generamos en el libro, de todas las agendas que proponemos, es la búsqueda de la felicidad”, resume Bercovich.
Y en ese sentido amplía: “En el libro recuperamos la idea de felicidad con cuestiones bien concretas. En el peronismo, por ejemplo, se cuadruplicó la existencia de restoranes. En los grandes centros urbanos se vendían camisas y el consumo per cápita de camisas duplicaba al de los otros países de Latinoamérica. Ese consumo, además, era colectivo. La gente se compraba camisas para ir a los restoranes, para ir a la calle Corrientes, para ir al teatro, para vivir esa felicidad en colectivo, en conjunto”.
Los dos autores conocen la actividad académica pero también los desafíos y sinsabores cotidianos de la gestión estatal. Bercovich fue subsecretario PyME, Sosa dirigió el programa Argentina Futura de la Jefatura de Gabinete. Ejercieron esos roles durante el último gobierno peronista: la fallida experiencia del Frente de Todos (2019-2023). Bercovich, quien se define sin dudas ni titubeos como un “industrialista”, sostiene que “el Estado ausente no existe”. “El Estado ausente no existe. Es una mentira. Lo que hay es un Estado liberal. Eso lo dice Wendy Brown, que es una filósofa yanqui”, afirma.
Con relación a los debates sobre el aparato estatal, Bercovich y Sosa analizan los vínculos entre Estado y gran capital; revisan también su capilaridad en el territorio, la relación entre Estado y lo que llaman comunidad organizada. “El Estado siempre está presente. El Estado ausente es, en todo caso, el Estado liberal, que gobierna para los grandes grupos económicos, para los poderosos. Por otro lado, el capital siempre planifica, y nunca lo hace disociado del Estado”, resalta Bercovich. “La gran diferencia de un Estado, como dijimos, liberal, y un Estado nacional y popular es justamente eso: la comunidad organizada”, acota Sosa.
En diálogo con Tiempo, los autores de Planificación o dependencia responden sobre polémicas de estricta coyuntura que ocupan la agenda de estos días. Una de ellas es la conveniencia para el PJ y el arco opositor de aceptar (o no) el duelo público del mileísmo con su batería de reformas laborales, tributarias y previsionales. Además, Bercovich y Sosa fijan postura sobre dos discusiones que confirmaron su centralidad tras el triunfo del mileísmo en las últimas elecciones.
Una de ellas gira en torno de los efectos políticos, sociales y hasta culturales de la depreciación del peso y la volatilidad financiera. La otra es la fractura de la clase trabajadora entre precarizados informales y asalariados registrados, junto a la instalación -aparentemente efectiva- del latiguillo sobre los “gerentes de la pobreza”. a los fines de aislar, desmovilizar y quitar poder a las organizaciones sociales.
-¿Qué es para ustedes esa felicidad colectiva que desarrollan en las conclusiones?
Bercovich: -Yo vengo de tradición y formación peronista, a diferencia de Nahuel, que viene más de la izquierda. Para mí la felicidad es central en un proyecto político. Yo creo que en algún momento en nuestro espacio nacional-popular, progresista, kirchnerista, peronista o lo que sea, pero también en la política en general, se perdió el rumbo en términos de pensar para qué hacemos lo que hacemos cuando hacemos política. Y eso es lo que tenemos que empezar a pensar. Yo, por ejemplo, soy industrialista y laburo hace 15 años con Pymes. Y entonces me pregunto: ¿por qué la industria? Simple, porque paga mejores salarios y punto. Somos industrialistas porque la industria paga 42% mejores salarios que la media. Y porque el 60% de las inversiones en I+D (Investigación y Desarrollo) lo explican las empresas del sector industrial. Además, si contamos a la agroindustria, el 50% de las exportaciones argentinas son industriales. En la política tenemos que recuperar el para qué. En el libro buscamos recuperar la relación del peronismo con la felicidad.
-Lo que ustedes plantean es una felicidad basada en la democratización del consumo.
B: -También en el tiempo, en la gestión del tiempo. Perón decía que el trabajador tenía que laburar ocho horas, dormir ocho horas y disfrutar ocho horas. Gozar ocho horas: despabilarse, ir al teatro. Eso me parece interesante en términos del tiempo. Gestionar la felicidad es gestionar el tiempo.
Sosa: -La apuesta del libro fue recuperar la felicidad como categoría política. Es importante en un tiempo en el que prevalece lo que desde el campo de la sociología se denomina “la época de las pasiones tristes”, como señala (François) Dubet. Un tiempo en el que reina más bien el sentimiento de la indignación, la ira, el enojo, el odio. Nuestra intención fue recuperar la idea del goce, de la felicidad. En el antiperonismo y en los proyectos antipopulares, en cambio, hay siempre una idea muy fuerte de cuestionar el tiempo, el derecho al goce o a la felicidad, que pueden tener los sectores populares. Se los ubica en un lugar de vagancia, de poca eficacia y productividad; siempre hay un manto de sospecha.
T: -¿Cómo se relaciona la búsqueda de la felicidad con la idea de planificar tal como ustedes la entienden?
S: La planificación puede ser sólida desde el punto de vista técnico, pero si no tiene el para qué, si no tiene en cuenta el bienestar de la comunidad, queda solamente en una planificación sólida desde lo técnico. Queremos recuperarla como una herramienta política: la planificación es una herramienta que tienen los pueblos para salir de situaciones adversas. Eso repone la pregunta más del para qué que para el cómo. Nuestra idea fue salir de la mera denuncia y diagnóstico sobre Milei, porque entendemos que al hacer eso se corre el riesgo de convertirnos en derechólogos las veinticuatro horas. Es decir, estar permanentemente analizando a las nuevas derechas. Es correcto analizar, porque nadie puede transformar aquello que no comprende, pero tampoco se puede sobregirar en el análisis: si eso sucede, puede quedar vacante la hoja de ruta alternativa del proyecto popular. La autocrítica tiene sentido cuando se transforma en una síntesis que permite construir un horizonte sino es una práctica masoquista que desmotiva, que desmoraliza. Por otro lado, en los proyectos populares de Argentina hay una historia muy rica de planificación, tanto desde el Estado como desde la comunidad, desde el llano: desde el segundo plan quinquenal de Perón hasta los planes de la comunidad científica en los primeros años del kirchnerismo, que venía de la resistencia y de la fuga de cerebros de 2001 y 2002. También planifican los movimientos sociales y populares, por ejemplo, cuando tienen que urbanizar un barrio y plantean la idea de tierra, techo y trabajo.
B: -Si hablamos de planificación, miremos también al capital. Al capital siempre planifica. Mirá al FMI, cómo planificó endeudarnos a cien años: lo hizo del mano del Estado argentino. El Estado, como siempre, está presente. Pero tiene que ser un Estado presente y un Estado eficiente. El libro trata constantemente de salir de los tabúes, de los conceptos que son considerados malas palabras para nuestro espacio. La eficiencia es tabú. En nuestro espacio no se puede hablar de eficiencia, no se puede hablar de productividad, no se puede hablar de reforma laboral, no se puede hablar de transformación productiva. Un montón de cosas que son malas palabras en nuestro espacio, porque si las mencionás quedás como medio de derecha.
T: -En el libro abogan por una “reforma laboral popular”. Una reforma que tenga en cuenta la economía popular, la economía del cuidado y la economía digital. Y citan reformas implementadas en México, España y otros países. En un contexto de avance del gran capital, ¿dar el debate en este momento no es una estrategia equivocada? ¿No implica desconocer el estado de la puja distributiva y, apelando a un término clásico, que la lucha de clases la viene ganando el gran capital?
S: -Para nosotros ese debate hay que darlo a fondo. Esto tiene que ser una oportunidad para pasar a la ofensiva para el campo popular y volver a conectar con algunos sectores. Después se verá si se gana o se pierde. Hay momentos en los que los debates hay que darlos independientemente de su resultado.
T: -Pero eso suena más a teórico que a político. En política siempre importan los resultados.
S: Sí, sí. Pero también importa marcar una coherencia y plantear cierta bandera. Porque el resultado de estar permanentemente a la defensiva cada vez que se habla de reforma laboral tampoco ha traído grandes resultados. Cuando se implementó el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), el Estado pensó que iban a solicitarlo 3 millones y fueron 9 millones. La economía popular no es menor, es una realidad. Recordá que en su momento se inscribieron en el Renatep (Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, NdR) 5 millones de personas. La economía popular llegó para quedarse y lo que hay que hacer es cambiar los marcos institucionales.
B: -En el libro citamos ejemplos actuales de gobiernos de izquierda, del PT en Brasil, de Chile con (Gabriel) Boric, de Colombia con (Gustavo) Petro, de México con AMLO y de España con Pedro Sánchez. Hicieron transformaciones en el campo laboral desde una lógica anti-liberal y no hubo menores niveles de rentabilidad ni de la productividad. La reforma laboral ya existe, se hizo de hecho. Ese es el error del peronismo, incluso del discurso de (Sergio) Massa en el balotaje, que era “vienen por tus derechos” y los trabajadores se preguntaban “qué derechos, si nosotros no tenemos ninguno”.
T: -Para complejizar un poco la cosa, entre la población de asalariados registrados hay varios millones que sí tienen derechos por perder, incluso hoy.
B: -Obviamente que sí. Yo lo que estoy diciendo es que hasta esos 6 millones de trabajadores formales privados que existen en Argentina ya padecieron una modificación en términos de derechos laborales. ¿Por qué? Porque hay un montón de trabajadores de fábricas o trabajadores formales que terminan su jornada laboral en su ámbito privado y salen a hacer una changa o se meten en un Uber, o se meten en un Rappi o amplían su jornada laboral de otra manera. Eso es así por el debilitamiento del poder adquisitivo del salario: ya existe una auto-explotación del trabajador. Nosotros queremos una reforma laboral, una reforma tributaria para nuestro lado, una reforma constitucional para nuestro lado. Queremos pensar cuál va a ser nuestra ley Bases cuando volvamos a ser gobierno.
T: Recién hablaban de organización popular. En esta realidad de la clase trabajadora, de distanciamiento entre trabajadores informales y asalariados registrados, se instaló desde la derecha una fuerte crítica a la ejecución de los programas sociales. Sobre todo por la tercerización en la gestión de esas políticas y el rol de las mismas organizaciones. Apareció la frase de “gerentes de la pobreza”, que encontró eco entre sectores populares, con una demanda de orden. ¿Qué opinan?
S: -Nosotros vemos con mucho temor cuando el campo popular reproducen las mismas lógicas de la derecha. Defendemos las intermediaciones (en la ejecución de los programas sociales) porque creemos en la idea de la comunidad organizada. Creemos en los clubes de fútbol, en la sociedad de fomento, en las iglesias, las unidades básicas, los movimientos sociales. No queremos un Estado que sólo dé transferencias monetarias a los individuos. Creemos que las organizaciones libres del pueblo tienen un rol central, como planteaba el Papa Francisco, quien además advertía que parte de la cultura del descarte era estigmatizar a las mismas organizaciones. Además, lo que termina pasando cuando se retiran las organizaciones es que en el territorio queda solo el narcotráfico. En el libro nos ponemos muy vehementes con este tema porque se estigmatizó a un actor social de nuestra democracia, los movimientos sociales.
B: -Con el mismo razonamiento se podría decir que como hay sindicalistas que son corruptos vamos a hablar contra los sindicatos. Por otro lado, lo público no es necesariamente estatal: puede ser comunitario. Es lo que pasa con las escuelas de gestión comunitaria. O lo que hacen los chicos de Ciudad Futura, que generaron una empresa pública de alimentos. Voy a dar un ejemplo, algo bien concreto: los barrios populares que están mejor urbanizados son los que tuvieron mayor participación de los vecinos. Digo, el Playón de Chacarita (predio ubicado entre las calles Fraga, Teodoro García, Palpa, Céspedes y las vías del tren Urquiza, en CABA, NdR) está mejor urbanizado. El Barrio 31 (de Retiro, llamado también Barrio Mugica) está mejor urbanizado, porque allí se les preguntó más a los vecinos que en las villas de Soldati o de Barracas. Hay algo concreto ahí, de participación popular y articulación con el Estado.
Fuente Tiempo Argentino